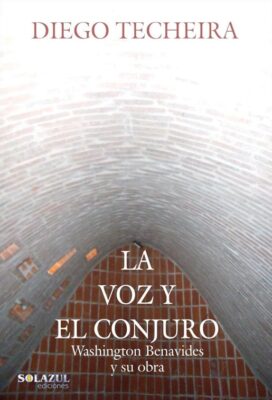De voz a voz
La palabra de Washington Benavides

Tendríamos que empezar por internarnos en esa circunstancia de vida tan especial que viví yo desde mi infancia.
Aún antes de entrar a la escuela a los seis años, yo dibujaba y pintaba mucho. En mi familia no existía esa inclinación hacia la pintura y el dibujo. Yo pintaba al óleo —que eran muy caros— y acuarelas. Por otra parte, mi madre era maestra, mi padre procurador, juez de paz, y mis hermanos, que eran mucho mayores que yo —los dos que permanecían aún en casa durante mi infancia—, ambos fueron maestros de escuela. Y entonces yo, también antes de entrar a la escuela, empecé a devorar lectura. Por obligación, porque yo casi la mitad del año la pasaba encerrado por el asma; el otoño y el invierno eran para mí algo así como una puerta que se me cerraba para una infancia común y corriente que en verano y primavera era como la de cualquier niño. O como yo me imagino que cualquier niño vive: jugar, fútbol, campo, monte, playa, barra… Todo eso se terminaba en otoño. Entonces mis compañeros y mis amigos pasaban a ser revistas, libros, la radio —la radio tenía una importancia muy grande para mí— y bueno, cuando entro a la escuela por fin, aquello para mí fue una experiencia demoledora, porque yo tenía que empezar entonces a iniciarme en esas primeras lecturas para niños que aprenden a leer, cuando yo era ya un lector de los clásicos y cosas por el estilo. Fue algo terrible para mí; yo me aburría como una ostra. Por supuesto, no me iba bien; la escuela fue en ese sentido una experiencia muy amarga.
Tuve la fortuna de que el director de la escuela de varones —no te olvides que en esa época eran separados los niños y las niñas—, la escuela de varones tenía un profesor que no era de Tacuarembó, Arístides Mancilla y Molina (un nombre que parece de un noble español), que se dio cuenta de que yo pertenecía a otra «raza» y entonces me puso prácticamente a cuidar, a ordenar la biblioteca de la escuela, a ayudarlo a él a pasar las películas —que eran unas documentales grises—, es decir, yo era una especie de ayudante, porque a no ser las clases de ciencias, en las que por supuesto yo rebotaba en ellas como una mosca en el cristal de la ventana, el resto bueno…
Tuve compañeros, por supuesto, entrañables amigos, de toda la vida, como Walter Ortiz y Ayala, Ariel y César Zapata, Ariel Ferreira (el esposo de Circe Maia), Joaquín Correa, todos ellos personajes que aparecen en Moscas de Provincia —muchas veces no de manera explícita— y que conformábamos un grupo de niños que teníamos inquietudes comunes… el fútbol por un lado, y las lecturas, y algunos de ellos ya también se inclinaba hacia la escritura.
(…)
En cuanto a lo que siento que fueron para mí sus aportes, tendría que hablar no sólo de la poesía, porque no se reduce a ésta lo que leo interminablemente. Si bien leo mucha, en realidad leo también abundante narrativa y ensayo; en lo relativo a géneros, a decir verdad, no hago ningún tipo de distinción, no tengo preferencia.
Pienso, sin embargo, que el conocimiento desde la infancia de la poesía hizo que ella significara para mí una especie de «segunda sombra». La poesía me ha acompañado siempre, ha sido mi compañera… incluso en un sentido lúdico. Me acuerdo de la lectura, en mi infancia, de las fábulas de Samaniego, como si las estuviese leyendo ahora: «presa en estrecho lazo la codorniz sencilla, daba quejas al viento, ya tarde arrepentida». Son cosas que leí de niño, las fábulas de Samaniego, que a su vez estaban inspiradas en fábulas francesas, que a su vez eran tomadas de fábulas griegas, o persas o hindúes…
La poesía ha sido para mí un lenguaje, un lenguaje que — por desgracia— yo no podía compartir con la mayoría de los que me rodeaban. Era como un lenguaje «secreto».
Me viene ahora a la memoria lo que nos contaba un poeta africano, en unos de los encuentros en Medellín: que él escribía su obra en un dialecto que en su país estaba prohibido. Es un buen ejemplo para plantear lo que te decía: ¿con quién iba yo a hablar, entre mis amigos, de poesía? Lo más probable es que me viesen como a un tipo raro. Y esto no es una objeción a mis amigos, es más bien la constatación de una diferencia no premeditada de mi formación infantil. «¿Así que seguís haciendo versitos?», me dijo una vez un coetáneo mío, al que encontré trabajando en un banco del centro de Montevideo, después de muchos años de no vernos. En un mudo utilitario, dominado por la sociedad de consumo, se sobreentiende que si uno tiene inclinaciones creativas, debería volcarlas, por ejemplo, hacia la publicidad o alguna otra cosa por el estilo.
Entonces, la poesía era ese «dialecto» que yo había heredado misteriosamente. Aún cuando era todavía conocido como un niño dibujante o pintor. Al llegar a la pubertad, desaparece el asma y aparece la poesía. Es decir, aparece la poesía como forma de proyectarme en el mundo. Sigo dibujando y pintando, pero empiezo también a escribir; es decir, ya no soy solamente un receptor, sino que empiezo a crear con la palabra.
Recuerdo ahora una edición baratísima que llegó a mis manos de los Cantares Galegos, de Rosalía de Castro, que a mí me conmovieron muchísimo: «Airiños airiños aires/ airiños da miña terra…», «Adeus ríos, adeus fontes/ adeus regatos pequenos…». Es decir, esa biblioteca que me acompañó desde mi niñez, y en la que habría que incluir a la poesía, lógicamente, habría de tener un peso enorme en mi desarrollo. Yo no la he podido aquilatar con nada.